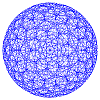
SIMPLE FUNDAMENTO
DE LA COMPLEJIDAD
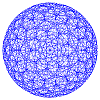 | MENTAL, UN LENGUAJE SIMPLE FUNDAMENTO DE LA COMPLEJIDAD |
“La simplicidad es compleja” (John Maeda).Otro aspecto de la paradoja simplicidad-complejidad se manifiesta en la relación entre lo particular y lo general o universal: estudiar o modelar lo particular es más complejo que estudiar o modelar lo universal porque lo universal es siempre simple.
“No hay nada tan complejo como la simplicidad” (Kai Krause).
“Lo mejor es siempre lo más simple, lo malo es que para ser simple hace falta pensar mucho” (John Steinbeck).
“Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para conseguir despejar tu mente y hacer las cosas sencillas. Pero al final merece la pena porque una vez que lo consigues puedes mover montañas” (Steve Jobs).
“Irónicamente, incluso las cosas más simples pueden ser difíciles de entender porque son abstractas” (John Baez).
“La simplicidad es la última sofistificación” (Leonardo da Vinci).
| Tipo | Entidad | Expresión | Complej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átomo | a | |
| Secuencia | F0 | F1 | H |
| 00100010 | 6/8 | 2/8 | 0.81 |
| 01010101 | 4/8 | 4/8 | 1 |
| 00000000 | 8/8 | 0/8 | 0 |
| Clase | Algoritmo | Espacio | Tiempo |
| L | Determinista | Logarítmico | - |
| NL | No determinista | Logarítmico | - |
| P | Determinista | - | Polinómico |
| NP | No determinista | - | Polinómico |
| PSPACE | Determinista | Polinómico | - |